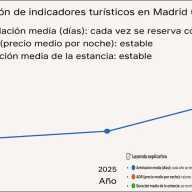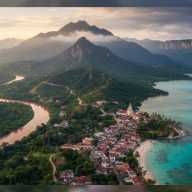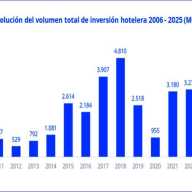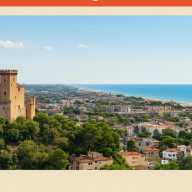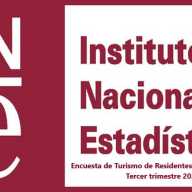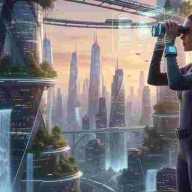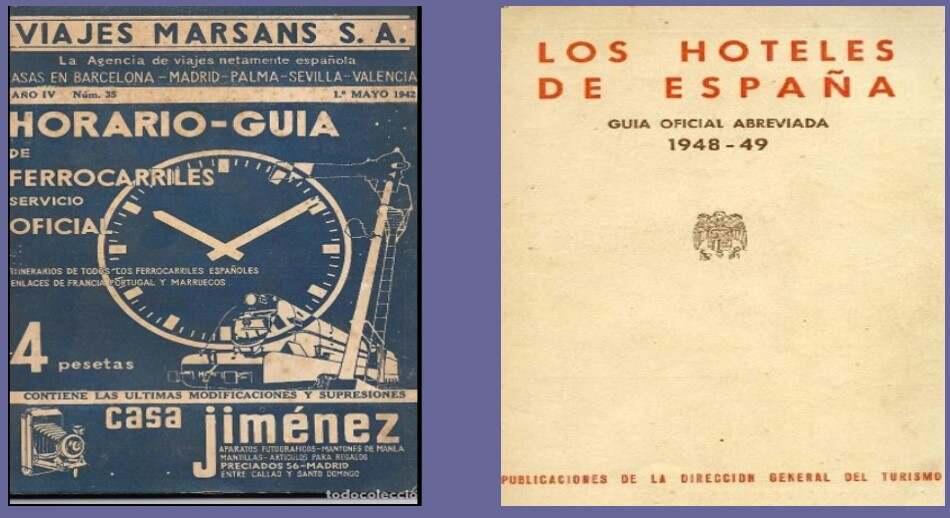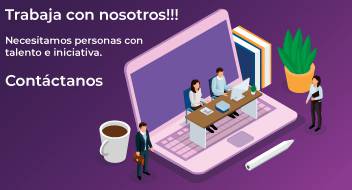El intervencionismo económico exacerbado es una seña de identidad del franquismo, especialmente hasta bien entrada la década de 1950. Y como es lógico, el sector turístico no quedó al margen.
Las autoridades franquistas consideraron que un rígido control contribuiría a mejorar la calidad de los servicios prestados. Por ello, todos los subsectores fueron sometidos a una estricta regulación. Pero este exhaustivo control legal no consiguió impedir que los diferentes agentes turísticos incumplieran frecuentemente las normas estatales en vigor.
El 9 de abril de 1941 fue reglamentada la “publicidad con fines de propaganda turística”, cualquiera que fuera el procedimiento que se emplease o el lugar que se utilizase para ello, y la “publicidad de cualquier orden” cuando los lugares en que se situasen los anuncios ofrecieran interés desde el punto de vista turístico, comprendiéndose en este apartado “los carteles comerciales situados en el campo y proximidades de carreteras” aun cuando “radicasen en fincas particulares”. Con la nueva normativa, la Dirección General de Turismo (DGT), al frente de la organización administrativa turística, quedó facultada para intervenir cualquier “clase de anuncios o carteles al aire libre, en el recinto de las ciudades o pueblos y fuera de ellos”, para prohibir u ordenar modificaciones de los anuncios ya existentes, así como para condicionar el establecimiento de otros nuevos. Se le encomendó, asimismo, velar “por la protección y respeto de los intereses turísticos y de los lugares” de la geografía dignos de dicha protección, fomentar la “colocación de carteleras con destino a anuncios públicos de propaganda turística dentro y fuera de las poblaciones”, y regular e inspeccionar “el emplazamiento, la forma y el uso de dichas carteleras” cuando fueran instaladas por particulares. Por último, se prohibió “fijar carteles, escribir, estampar” o rotular anuncios o inscripciones de “toda índole en monumentos o edificios públicos, así como en aquellos particulares que ostentasen en su fachada la indicación correspondiente”. Además, el 11 de abril, se prohibió, siguiendo el acuerdo internacional de la Unión de Órganos Oficiales de Propaganda Turística, “la confección de carteles de propaganda turística de tamaño mayor de 62 por 100 centímetros”.
Las actividades de Intérpretes y Guías fueron reguladas el 15 de diciembre de 1939 y el 23 de mayo de 1947. Se fijaron los requisitos que tendrían que cumplir los que quisieran dedicarse a dichas actividades, así como sus ámbitos de actuación y las tarifas que podrían cobrar por sus servicios. Y el 27 de julio de 1943 se determinó que la propiedad balnearia y sus establecimientos seguirían rigiéndose por el Estatuto aprobado el 25 de abril de 1928, y se creó una Junta Asesora encargada de todo lo relacionado con los “balnearios y aguas mineromedicinales, así como de las instalaciones y servicios anejos o en estrecha relación con ellos”. Tendría tres secciones: de Asuntos médico-farmacéuticos, de Asuntos industriales, y de Hotelería y Hospedería. Esta última estaría integrada por un Médico Director de Baños, un arquitecto, y tres representantes de la propiedad balnearia, de los Ferrocarriles y Transportes por Carretera, y de la DGT, y debería “informar la concesión de créditos para la construcción de Establecimientos e instalaciones con sus incidencias, y tomar iniciativas y medidas para el mejoramiento de los mismos, así como para perfeccionar sus condiciones de comodidad y de vida, y el acceso a ellos”. Las tasas de curas a abonar por los clientes, no incluidos en la beneficencia, se fijaron en 30, 20 y 10 pesetas. Más adelante, el 25 de mayo de 1945 y el 3 de junio de 1949, respectivamente, se clasificarían los balnearios por especializaciones terapéuticas y se aprobaría el Reglamento Nacional de Trabajo para Establecimientos Balnearios.
Las autoridades franquistas fueron las primeras en aprobar un reglamento sobre las agencias de viajes. El 19 de febrero de 1942 se estipuló que la citada actividad mercantil consistía en vender billetes y reservar plazas para toda clase de transportes regulares, reservar habitaciones y servicios en hoteles, y organizar viajes combinados, excursiones colectivas y visitas de ciudades. Además, se determinó que las agencias podrían clasificarse en dos grupos. El Grupo A estaría formado por las que cumplieran los siguientes requisitos: ser depositarias y expendedoras del billetaje de la Unión Internacional o, en su defecto, del billetaje de tres naciones europeas, siempre y cuando el importe de la fianza exigida igualara al requerido para estar en posesión del de la Unión Internacional; ser concesionarias para la venta de billetes de RENFE, así como de las compañías aéreas y de navegación españolas; tener concertados los oportunos seguros de responsabilidad civil; y depositar una fianza de 50.000 pesetas en el Banco de España o Caja General de Depósitos. Quedarían encuadradas en el Grupo B las agencias que sirvieran de intermediarias entre el público y las integradas en el Grupo A, proporcionando tan solo los billetes y bonos expedidas por éstas. En este caso la fianza sería de 10.000 pesetas. Por último, la normativa dejó bien claro que competía exclusivamente a la legítima autoridad eclesiástica el derecho a promover y organizar peregrinaciones, a cuyo efecto podría elegir de entre las agencias legalmente constituidas la que estimase más indicada para confiarle la organización técnica y comercial de esos viajes.
Con la obligación de que los extranjeros viajaran bajo el control de las agencias de viaje oficialmente establecidas en España la Administración quiso conservar la autoridad de dirigirlos hacia los buenos hoteles, los transportes cómodos y los itinerarios adecuados, con lo que se reducían los riesgos de la insatisfacción, la consiguiente propaganda negativa y la posible infiltración de agitadores antifranquistas. Además, se protegía a los agentes españoles de la competencia de las grandes firmas foráneas y se conservaba la capacidad gubernamental de controlar el cambio de divisas, evitando, en teoría, que se compraran pesetas más baratas en el mercado negro. Pero cada vez sería más habitual que los extranjeros negociaran directamente con los hoteles y los transportes para evitar la comisión de la agencia española y la obligación de obtener pesetas al tipo de cambio oficial.
Bajo el pretexto del deber nacional, el control sobre el negocio hotelero también fue muy exhaustivo. Y en este sentido, la Administración apostó por la baratura de los servicios hoteleros. En 1940, y según lo ordenado el 8 de abril de 1939, los precios en hoteles y pensiones, tanto para el alojamiento como para la pensión completa, y en todas las categorías, fueron los vigentes en febrero de 1936. En 1941 sí hubo una ligera subida de los precios, pero durante el sexenio siguiente se mantuvieron fijos. Consecuentemente, el poder adquisitivo del sector se resintió de manera notable, sobre todo durante el brote inflacionista del bienio 1946-1947. Y, como es lógico, arreciaron las críticas. Entre ellas las emanadas desde la Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y Turismo, que muy pronto, y en repetidas ocasiones, solicitó que los precios autorizados crecieran en consonancia con el nivel de vida. Pero estas peticiones no encontrarían respuesta de los poderes públicos hasta el año 1948. En dicho ejercicio, y en los dos siguientes, las autoridades dieron el visto bueno a moderadas subidas anuales de los precios, que aliviaron ligeramente los problemas del sector pero que no impidieron, en el contexto inflacionario del bienio 1950-1951, que la comisión permanente del Sindicato Nacional de Hostelería y Similares, reunida en octubre de 1951, decidiera elevar al recién creado Ministerio de Información y Turismo una propuesta de precios de hospedaje que permitieran a la industria tener un normal desenvolvimiento económico. Y es que, en términos reales, los empresarios cobraban en 1951 bastante menos que 10 años antes. En 1941, en los hoteles catalogados como de Lujo, de Primera A y de Primera B, los precios de la pensión completa habían ascendido, en pesetas de 1960, a 381, 267 y 210 pesetas, respectivamente. Sin embargo, una década después los clientes pagaban por tal servicio 275, 213 y 152 pesetas, respectivamente.
Es lógico, por tanto, que esta férrea intervención estatal, calificada así por el propio Servicio de Estadística del Sindicato de Hostelería, no gustara al empresariado hotelero. Y que tampoco lo hiciera la creación, el 17 de julio de 1946, de la Póliza de Turismo. Argumentando que el fomento del turismo debía nutrirse, en parte, de fondos propios obtenidos por impuestos especiales del Estado, el 24 de marzo de 1947 se ordenó que a partir del día 1 de abril se fijara en los partes individuales de entrada de viajeros en hoteles y pensiones una póliza cuya cuantía oscilaría entre las 3 pesetas, en los hoteles de Lujo y de Primera A, y la peseta, en los hoteles de Tercera y pensiones de Primera, quedando excluidas de este impuesto las pensiones de Segunda y de Tercera categoría. Se indicó, además, que el importe recaudado, una vez realizadas las deducciones oportunas, pasaría a disposición de la DGT. Pero parece que el resultado no fue el esperado por las autoridades. Es cierto que en el primer mes de su implantación se vendieron 238.146 pólizas, por un importe de 271.044 pesetas. Sin embargo, a finales de ese mismo año la recaudación había caído un 50 % debido, principalmente, al fraude en cuanto a su cobro. Por ello, y ante la sospecha de incumplimiento de los preceptos de la Ley reguladora, el 24 de febrero de 1951 se transfirió la inspección de la póliza al Cuerpo de Inspectores Técnicos del Timbre.
La organización práctica del trabajo tampoco escapó al control administrativo. El 30 de mayo de 1944 se aprobó el Reglamento Nacional de Trabajo para la Industria Hotelera y de Cafés, Bares y Similares, una normativa que dejó sin efecto la aprobada en 1939 y que sería modificada varias veces, la última de ellas el 27 de marzo de 1948. Quedó bajo supervisión oficial la clasificación y definición del personal empleado, las condiciones exigidas para el ingreso y el ascenso, el cierre por temporada o por reforma, las normas generales del aprendizaje y su duración, los sueldos iniciales, los garantizados y los fijos, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, las vacaciones, los premios y las sanciones al personal y a las empresas, las condiciones de sanidad e higiene en el trabajo, los uniformes de los trabajadores y la gratificación de Navidad, entre otros aspectos.
Y frente a todo este control estatal, un intento de estimular al sector privado. Sendas órdenes de 27 de marzo y de 13 de mayo de 1942 autorizaron al Banco de Crédito Industrial para establecer un servicio de crédito hotelero con la finalidad de “estimular y auxiliar la construcción e instalación de hoteles adecuados, o similares”, así como “facilitar la transformación y mejora” de alojamientos ya existentes, en las poblaciones y lugares que la DGT juzgara de interés nacional o turístico. La cifra máxima total que podría invertirse en los préstamos fue fijada inicialmente en 25 millones de pesetas, pero la creciente demanda de peticiones hizo aconsejable su ampliación hasta un límite de 50 millones, en 1948, y de 100 millones de pesetas, el 17 de mayo de 1949. Sin embargo, el servicio de crédito hotelero no satisfizo al sector, que lo consideró insuficiente. A lo largo del periodo 1942-1951 los empresarios solicitaron 212,7 millones de pesetas, la Administración concedió 108,3, pero solo entregó a los beneficiarios 90,3 millones, y la capacidad financiada por el crédito hotelero ascendió a 2.103 habitaciones y 3.734 plazas hoteleras.